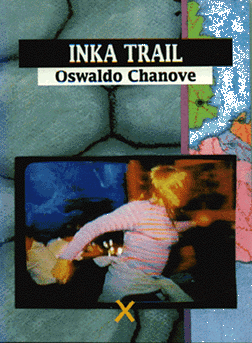 |
El ser es la más estricta de las prisiones. |
- Llámenme Manuel. Hace unos años -no importa cuántos exactamente-, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara, pensé que había llegado el momento de viajar por ahí. Es un modo que tengo de librarme de la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que inexplicablemente golpeo sin piedad a mi mujer y a mis pequeños hijos; cada vez que me sorprendo aplastando la nariz contra la vitrina de alguna suntuosa funeraria; y, especialmente, cada vez que el asma me domina de tal modo que me resulta imprescindible un recio principio moral para impedirme salir a la calle a derribar metódicamente el sombrero a los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de salir a la carretera. Es mi sustituto del puñal o la metralla. Con floreo filosófico, el doctor Aníbal Lecter hace un guisado con el hígado de sus pacientes; yo, calladamente, me meto en un ómnibus interprovincial full video. No hay nada sorprendente en esto. Aunque no lo sepan, casi todos lo hombres, en una o en otra ocasión, abrigan sentimientos muy parecidos a los míos respecto a partir.
- El MachuPicchu
- -¡Chésuma! -gritó Arturo, alborozado, pellizcando uno de los sobresalientes pezones de Dominique a través del ajustado polo. La gringa chilló, aleteó; irradió su nerviosa alegría. Se alejó caminando hacia atrás contoneándose, rumbo a la pista de baile.
- Era su última noche en el Cusco. Harían escala en Nueva York; tal vez un par de días, y luego seguirían hasta París.
- -¿Cuánto tiempo piensas quedarte? -interrogó Memo.
- Arturo mostró los dientes: no era una sonrisa. Estudió un instante a su administrador; se volvió y abrió el Tabernáculo. Extrajo cuidadosamente una botella de forma caprichosa.
- -¿Quieres saber hasta cuando me voy a quedar en la Ciudad Luz?
- Arturo había arriesgado incluso el último centavo de su herencia en implementar el Enterprise.
- -Hasta quemar el último cartucho -cantó.
- Había levantado al Enterprise a pulso; pensando en cada detalle.
- -¿Acaso no tengo derecho? -se sirvió generosamente en un vaso limpio y, con un movimiento tajante liquidó el fino licor sin paladear.
- Memo había sido designado gerente y representante legal. Cada mes tendría que imprimir en la Epson un detallado informe y hacer una transferencia bancaria.
- -Ni se te ocurra robarme... -advirtió Arturo.
- -Ladrón que roba a ladrón...-rió Memo. Sus dientes eran cortos y desiguales. No era indio. Tampoco era blanco. En realidad ni siquiera era mestizo.
- Dominique bailaba a pocos metros, sola, con movimientos ondulantes que parecían dictados por una necesidad de explicar algo. La gente se agolpaba contra la barra y luego era devorada por la oscura boca -el arco de antigua piedra-, que conducía a las entrañas del Enterprise. La contextura ósea de Dominique era excesivamente sólida. Su rostro, además, no era perfectamente simétrico. Los analistas, sin embargo, especulaban a propósito de su agilidad sobre el catre.
- -¿Qué tal, compadre?
- -Feladora, hermano, la mejor feladora -confirmó Arturo, con ademán satisfecho.
- -Lo principal en una mujer es que sea la nuestra -intervino Manuel, con dicción intachable. Todos lo miraron, como avispados escolares sorprendidos por un fastidioso sacerdote.
- -¡Éste siempre tan profundo! -proclamó uno, arrastrando las palabras.
- -Seguro que todavía sigues pito -diagnosticó otro.
- -Todos tenemos derecho a ser sabios -replicó Manuel, dibujando una astuta sonrisa.
- Carcajadas.
- Dominique parecía una muchacha capaz de tener hijos: niños de mejillas encendidas por la higiene. La forma de su cabeza recordaba a un ave, quizá una gaviota. No parpadeaba. Llegó al Enterprise una noche cualquiera, con una amiga terriblemente pálida, prácticamente muda, que luego desapareció sin dejar huella. Ambas parisienses habían trazado un plan para admirar Cusco y seguir, quizá, rumbo al Tiahunaco antes de recalar, quizá, en el carnaval de Río.
- *
- Dominique hablaba castellano. Su acento era improcedente: un inevitable argentino que la abordó en el andén del metro Les Hales le había llenado la cabeza con fantásticas ideas sobre una ciudadela legendaria, inflamada de magnetismo.
- -Escucha tu voz interior.
- -La gran cultura de la América Secreta.
- -Manco Ccapac y Mama Occllo.
- El bonaerense, luego de obligarla a abortar al primogénito, fruto de vino y rosas, la había acusado de no buscar la vida verdadera; de tener cerebro de electrodoméstico. Dominique lloró. Rompió algunos platos. Incluso fue al Centro Pompidou para escuchar viejos discos de Huáscar Amaru. Pero el parrillero no pareció convencerse. Continuó mecánicamente con su furiosa prédica antes de largarse para siempre a Londres, acompañado de una devota del bioritmo. Una flaquita, también parisiense. Un cuero con duros pezones de alegre tonalidad.
- *
- La noche que la desdichada francesa apareció en el Enterprise Arturo estaba casualmente detrás de la barra.
- -Un MachuPicchu, por favor -articuló la europea sin alzar las finas pestañas.
- Los ingredientes del MachuPicchu son pisco y algunos tragos dulcetes, con la evidente intención de captar el exótico colorido de los Andes.
- Arturo estudió a la gringa con ojo experto y, llevado por la rutina, preguntó:
- -¿Do yo like potato soup?
- Catorce horas después, al despertar con un agudo dolor focalizado a unos centímetros por encima de los ojos, Arturo descubrió a la francesita durmiendo a su lado con los grandes y duros pechos al aire.
- -La sometí a algunos actos francamente vergonzosos -se jactó, más tarde, con los amigos.
- En realidad se había sentido desconcertado por un gran muñeco de peluche que ella abrazaba con fuerza mientras dormía el sueño de los justos. Era un Garfield. El gato Garfield. Ese conchasumadre.
- Y ocurrió que pasaron algunas semanas.
- ¿Cuántos jebes son necesarios para llenar algunas semanas?
- *
- Finalmente la muchacha dejó el hostal El Arqueólogo. Tenía una hermosa mochila que nunca había sido sometida ni a la lluvia ni a los relámpagos.
- Se comunicó varias veces con su agencia de viaje.
- -¡OK! ¡Perfecto!
- Sus manos eran pequeñas; pero sus movimientos resultaban meditados, cartesianos.
- Se las arreglaba bastante bien entre las cacerolas. Cubría los pejerreyes del lago con salsa blanca y champiñones. Arturo entrecerraba los ojos, pasaba la punta de su lengua por los labios y recitaba:
- -Felicitaciones al cheff...
- Lo grave es que no podían comprar patos tiernos para aplicarles la naranja, su obvia especialidad.
- -Estos son pura fibra.
- -Mismo Schwarzenegger.
- La gringa se negaba únicamente a lavarle la ropa.
- -No soy una peruana.
- Arturo suspiraba, de buen humor. No podía dejar de reconocer que el toque femenino había convertido a su depto en un lugar civilizado. Engordó.
- La buena vida y la poca verguenza.
- -Ustedes los hombres pueden ser unos cerdos pero todavía se ven bien -alegaba la gringa, con un puchero resentido.
- En realidad Arturo no recordaba el momento en que invitó a la cruda a trasladar sus excéntricos trapos al viejo -al histórico- departamentito en San Blas.
- -Las mujeres siempre se las arreglan para apoderarse de todo.
- Sin embargo eran felices.
- La felicidad ocurre cuando uno se olvida que existe la soledad, el dolor, la desesperación. Todo eso. El vacío.
- Incluso el aburrimiento.
- Especialmente el aburrimiento.
- Reían.
- Ella aplaudía cuando las ocurrencias de Arturo sobrepasaban el nivel séptimo: Sus manos se agitaban como las alas de un pájaro que lucha por alzar vuelo.
- Y cachaban duro.
- El departamentito de San Blas había sido escenario de páginas estelares de la biografía de Arturo.
- -Si estas paredes pudiesen hablar...
- -Lo bueno de tener una mujer fija es que se chambea menos. Uno estira la mano tranquilamente y ya. Y de cuando en cuando hasta es justo y saludable una visita al gallinero.
- ¿No es cierto?
- Decía:
- -No hay nada como una mujer que te apreta fuerte y se pone a llorar.
- * (Nadie puede ser tan feliz sin ser castigado)
- Pero un buen día, un domingo, regresó con un taper lleno de chicharrones y no encontró a la gringa.
- -¡Dominique!
- La buscó en el dormitorio y luego en la cocina.
- -¡Dominique!
- Nada.
- Estaba encerrada en el baño.
- -¡Abreme!
- Aporreó la puerta.
- -¡Déjate de cojudeces!
- Se alarmó. Imaginó que la gringuita había pisado el jabón y se había golpeado el cráneo contra el filo de algo. Pensó confusamente si tendría que enterrarla en el Cusco, o sí los del consulado se encargarían de devolverla.
- Pateó la puerta.
- La delgada rubia yacía en un rincón, en posición fetal: un par de preciosas lágrimas se deslizaban por sus mejillas enrojecidas.
- -Me voy para siempre -anunció con el pequeño pañuelo hecho un nudo. Una línea roja orillaba sus ojos. Su nariz estaba levemente hinchada.
- No era hermosa.
- Arturo mordió nerviosamente su labio inferior.
- -¡Eres mi caramelito! -le recordó, desconcertado.
- Ella se sonó la nariz, tristemente.
- Había llegado una carta. Se trataba de un buen empleo. No iban a esperarla para siempre.
- -¡ Tengo que regresar! ¡ Aquí no hay futuro!
- El drama usa palabras concluyentes.
- -¡ Eres el amor de mi vida!
- Arturo la tomó por la nuca y la contempló.
- -Eres mi caramelito -musitó.
- La miraba como se mira a una esposa empapada.
- La miraba como se mira a una niña en peligro.
- -Eres mi caramelito -balbuceó.
- Las lágrimas de él se confundieron con las lágrimas de ella. Juntaron sus labios que ardían por la fiebre de la pena.
- ¡ Muaa..!
- La lengua de Arturo se deslizó mecánicamente. La irrupción pareció desconcertar por un momento a Dominique pero, luego, como un bicho laborioso, su mano derecha cobró vida propia y saltó directamente hacia la abultada entrepierna de su peruano.
- Todo estuvo claro, entonces.
- Todos los teoremas resueltos.
- -¿No quieres conocer París? -propuso más tarde, enredada en las sábanas, mientras Arturo luchaba por recuperar el aliento.
- El se volvió. Apartó la almohada. Respiraba por la boca. Dificultosamente.
- -¿Qué?
- La gringa sonreía. Sus ojos brillaban de lágrimas.
- Celestes. Ojos húmedos y celestes.
- Sobrevivir
- Hijos de puta, estoy aquí, agotando las páginas del calendario para inescrutable regocijo de los dioses. Ciertamente he sido duramente golpeado. Aplicados obreros a las ordenes de la cruel emperatriz del Destino golpean mi corazón con pequeños martillos de acero puro. Tres o cuatro golpes por la mañana; tres o cuatro golpes al mediodía; tres o cuatro golpes por la noche.
- No se puede negar que su servidor ha tomado el asunto con auténtica entereza moral, con ánimo positivo.
- Ocupo mis días escrutando la complicada maquinaria en busca de signos para desarrollar una estrategia. La idea principal es la siguiente:
- En esta convulsionada multitud de corrientes hay algo que puede conducirme a un lugar seguro.
- Existe una posibilidad de salvar el pellejo, pero es imperativo no equivocarse.
- Un acto reflejo, un inocente movimiento, y en un espasmo perdemos sin remedio todo lo que nos pertenece.
- ¡Es horrible vivir bajo presión!
- Es fácil hablar, pero a ver ustedes, mierdas, ¿cómo se sabe cuál no es la posición equivocada?
- Yo quiero estar vivo. Como todo buen cristiano quiero tomar la mano de mi amada y ofrecer al Altísimo mis goces y mis bienes.
- Señores, yo miro y digo:
- -Quiero estar ahí, quiero tener ropa limpia y seca y un buen corte de pelo; y quiero avanzar al mando de un ejército.
- ¡ Ese sí es un buen objetivo en la vida!
- Avanzar y apoderarse de villorrios, puentes, grandes territorios ricos en minerales e industrias de tecnología punta.
- Pero no.
- Simplemente yo estaba tranquilamente ocupando mis días en éste el reino de Dios, cuando escuché un crujido (en los cimientos mismos del edificio).
- No, no fue así.
- Yo estaba despreocupadamente recostado en una hamaca leyendo un diario cuando un viento helado se coló hasta los huesos.
- Yacía cuan largo soy sobre la arena tibia cuando percibí la inminente catástrofe.
- Y tuve tiempo de pensar en que hay ocasiones en las que la desdicha es agresiva.
- ¿Cómo pasó?